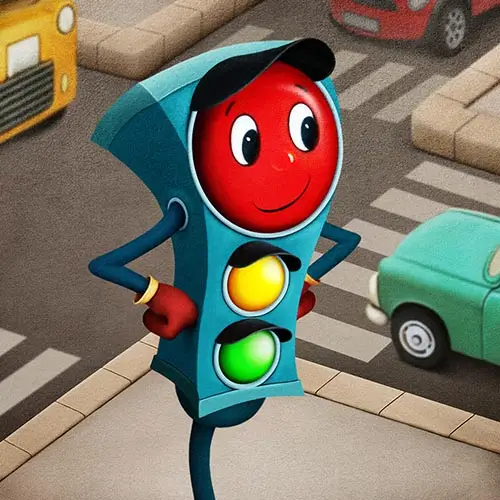Érase una vez un diablillo que vivía en el bosque, cerca de un pueblo. La gente le llamaba “La Cosa” porque era pequeño y feo. Construyó una cabaña para vivir que solo tenía una estrecha habitación. No había cocina, solo una lumbre en el centro. En lugar de chimenea, había un agujero en el tejado de paja. El diablillo prefería cocinar en el fuego. Por la mañana iba a recoger setas al bosque y por la tarde los aldeanos veían de lejos su cuerpo jorobado recogiendo hierbas en los campos.
—¡Estoy segura de que es un brujo! —susurraban las mujeres entre sí, para que el diablillo no pudiera oír ni, primero Dios, maldecir a nadie. Los hombres no le hacían mucho caso, pero tampoco dejaban que sus hijos jugaran cerca del bosque, por precaución.
Una primavera, el viento destruyó algunas casas de la aldea. En verano, el sol quemó las cosechas de los campesinos. En otoño, llovió tanto que todas las cosechas se pudrieron. Y en invierno... Ah, bueno... Los aldeanos pensaban que todo era culpa del diablillo.
—Tenemos que sacarlo de aquí —acordaron los hombres. Pero nadie estaba dispuesto a adentrarse en el bosque. Solo se arriesgaban a ir allí cuando tenían que hacerlo: para recoger leña o frutas y setas silvestres. Y siempre se mantenían en los límites del bosque.
El diablillo tampoco se aventuraba en ir al pueblo. Cultivaba todo lo que necesitaba en un pequeño campo detrás de su cabaña.
Pero el destino quiso que un día todo cambiara. Una mañana temprano, un padre y su hija fueron al bosque a recoger setas. Como no encontraron más setas en el borde del bosque, decidieron arriesgarse y se adentraron un poco más. El bosque aún estaba cubierto por la bruma matinal y, al poco…